
Detalla de ‘Calle de París día de lluvia’, de Gustave Caillebotte.
Inédito de Henry James y sus primeras exploraciones en la mente de los personajes
La publicación del primer volumen de 'Cuentos completos 1864-1878' permite rastrear el proceso de creación literaria del autor estadoundiense, uno de los padres de la narrativa contemporánea. WMagazín publica su relato 'Rose-Agathe' sobre un episodio en París
Prólogo WMagazín: Henry James (1843-1916) es uno de los padres de la narrativa contemporánea, aquel que intentó con cada palabra, con cada frase, levantar un mundo nuevo, un mundo único. No una copia del conocido, sino uno con la misma grandiosidad del de la Tierra.
Sus dioses tutelares fueron Shakespeare, Balzac y Flaubert. De cada uno aprendió, con cada uno luchó, y con todos ellos abrió la puerta a un universo literario: entrar en la mente humana, mostrar el mecanismo del pensamiento, rastrear la ruta del pensamiento en movimiento y dejar clara la importancia del punto de vista.
El proceso de aquella ruta lenta y misteriosa se aprecia, paso a paso, en sus Cuentos completos ahora recopilados, por primera vez en español, por editorial Páginas de Espuma. El escritor argentino Eduardo Berti los ha traducido y encargado de la edición.
Este primer volumen va de 1864 a 1878. «En esta etapa se ve mucho la influencia de Balzac. Se ve cómo insufla vida a sus criaturas literarias. Queda claro que el tema es lo de menos, pero el punto de vista es esencial. Su lección para el siglo XX con la cual abre muchas puertas, exploraciones de autonomía. La mente humana y el punto de vista son sus dos grandes aportes», explica Berti.
A James se le acusa de ambiguo, pero ese es el arma que el escritor le da al lector para que este entre en su mundo y vea y decida, también, qué es lo que sucede. Uno de los cuentos inéditos en español donde se aprecia esta apertura de ventanas y vías a la literatura es el siguiente:

'Rose-Agathe', de Henry James
Había invitado a cenar a un excelente y joven amigo. Al dar en el reloj las seis y media, empecé a preguntarme por qué aún no se había presentado. Entonces salí al balcón y me puse a mirar hacia la calle, hacia el lado donde, supuestamente, él debía aparecer. Una calle de París es siempre un espectáculo entretenido y yo tenía, además, la atenta curiosidad del extranjero. No tardé mucho, por lo tanto, en olvidarme casi por completo de mi impuntual invitado mientras saboreaba la agitación multifacética de la ciudad. Era una noche ideal, corría el fin del mes de abril y un delicioso resplandor se extendía sobre los tejados de enfrente, orientados hacia el oeste. Reinaba en la calle una suerte de olor primaveral que se mezclaba con los efluvios del restaurante ubicado en la acera contraria, cuya puerta permanecía ahora siempre abierta, con el aroma delicioso de la chocolatería que ocupaba la planta baja del inmueble en el que yo habitaba el entresol y también, pensé, con ciertos perfumes deliciosos que flotaban en torno a la centelleante ventana del salón de peluquería contiguo al restaurante. Había allí un cartel que indicaba «Anatole, Coiffeur» pues estos artistas, en París, son conocidos tan solo por su nombre de pila. También había una mujer con una gorra cuidadosamente acanalada vendiendo violetas con la ayuda de un carrito que empujaba con suavidad por el asfalto y que, a medida que ella pasaba, dejaba en el aire una huella espesa y agradable. Todo esto conformaba una típica escena parisina y yo envidié a Sanguinetti por tener el privilegio de vivir en una ciudad donde incluso nuestros sentidos más simples nos permiten el acceso a experiencias poéticas. Había poesía en las exhalaciones cálidas y suculentas del restaurante de la acera de enfrente donde, entre las lámparas encendidas, llegaban a verse las pequeñas mesas con su relumbre de cubiertos y vasos, los pequeños panes negros anidados en servilletas dobladas, los camareros con sus delantales impecables y sus diversas posturas de atenta espera y la deliciosa dame de comptoir frotándose las rollizas manos blancas en sus momentos de ocio. Para una persona tan desmesuradamente afecta al chocolate como yo (sobre mi mesa había, de hecho, una pequeña caja de chocolate a medio vaciar) resultaban muy agradables las ráfagas que llegaban desde la tienda al pie del edificio. Pronto me pareció también que los singulares perfumes del salón de peluquería habían cobrado una extraordinaria intensidad y que mis orificios nasales se veían expuestos al cosquilleo de una nueva influencia. Era como si hubiesen abierto un frasco de la más excelsa loción capilar. Volví a mirar en esa dirección y advertí el origen de los efluvios. La puerta de la peluquería estaba abierta y una persona que, supuse, era la esposa del coiffeur había salido a inhalar el aire, menos cargado, de la calle. Pasó un rato bajo el umbral mirando en todas las direcciones y tuve tiempo de ver que era muy bonita. Llevaba puesto un vestido de seda negra y uno no necesitaba saber más de moda que el común de los varones para entender que ese vestido se adaptaba admirablemente a su deliciosa silueta. Tenía una pequeña cinta rosa en torno al cuello y unas violetas en las curvas del pecho. Su rostro me pareció bonito y vivaz, dos virtudes que no siempre van unidas; las sonrisas, he observado, son infrecuentes en el caso de las mujeres muy bonitas o muy feas. Su pelo castaño tenía, cosa previsible, un peinado magistral y, como su tipo de belleza transmitía una suma de inocencia y dulzura, ella hacía pensar (más allá del vestido negro) en una especie de madonna que hubiese coiffée el señor Anatole. Qué persona más deliciosa para ser la mujer de un peluquero, me dije mientras la imaginaba sentada en su pequeño salón, tras la caja, aceptando con una sonrisa gentil el pago de unos caballeros que acababan de recortarse el bigote en su santuario. Por acto reflejo me palpé el bigote y resolví que era hora de ocuparme de él. En ese momento, la hermosa mujer avanzó y se paseó un poco por la acera, frente al escaparate de la tienda, en una especie de ronda de inspección. Hizo un alto, miró el resplandeciente despliegue de frascos con tapa brillante, de implementos de aseo, de trenzas postizas adaptadas a todas las variantes de la moda; inclinó su cabeza hacia un costado y se pasó una mano por el mentón. Alcancé a ver que de espaldas no era menos bonita que de frente; su espalda era muy chic, como dicen en París. La inclinación de su cabeza denotaba satisfacción, incluso cierto deleite, y eso se justificaba porque el escaparate estaba puesto de manera muy artística. Lo más hermoso de todo eran dos bustos femeninos de cera, de los que suelen verse en los salones de peluquería; esas dos muñecas con peluca, animadas por una rotación constante, parecían un triunfo del arte de modelar. Una de las damas giratorias era morena, la otra era rubia; las dos miraban hacia abajo y entreabrían sus labios rosados con gran estilo. Muchos transeúntes que pasaban por allí se detenían a observarlas. Al cabo de unos instantes, una segunda persona se asomó a la puerta del salón y le dijo unas palabras a la bonita mujer. No fue el propio peluquero, sino una joven que, al parecer, también trabajaba allí. Aunque su aspecto era agradable, no exhibía en absoluto la belleza de su compañera, quien al oír su voz, para mi desgracia, volvió a entrar en el salón.
Me puse a mirar otras cosas, no recuerdo qué, y advertí que casi me había olvidado de Sanguinetti. Creo que observé a una dama y un caballero que, después de entrar en el restaurante, se habían sentado cerca del gran panel de vidrio que separaba el interior de la calle. La dama, dueña de unas cejas maravillosamente arqueadas, le estaba haciendo su pedido al camarero y me impactó la cantidad de cosas que pedía. Después, empezó a tomar su sopa estirando bien el meñique y mi mirada se desplazó de nuevo al salón de peluquería. Empezaba a decirme que era demasiado gentil de mi parte aguardar con tanta calma al impuntual Sanguinetti cuando, de pronto, lo vi, parado frente al salón del coiffeur, contemplando la fachada con una mirada intensa y serena, como si tuviera toda la noche por delante. Dejé pasar un momento para darle la oportunidad de avanzar, pero él permanecía quieto, boquiabierto como un rústico campesino en una feria. ¿Qué diablos estaba mirando?
¿Había entrevisto algo que pudiera formar parte de su colección? Sanguinetti era coleccionista y tenía una habitación llena de viejos platos de loza, cacharros y sillas incómodas. Sin embargo, no lo atraía nada que no tuviera más de un siglo de antigüedad y los objetos que exhibía el peluquero, todos con el sello reciente de una manufactura en París, eran parte de esas modernas baratijas que él solía despreciar. ¿Qué cosa, pues, captaba así su atención? ¿Estaba el pobre muchacho pensando en comprarse un chignon o una mecha enrulada para la joven que era objeto de su afecto? Esto resultaba muy poco probable porque –estaba yo casi seguro de ello– solo mostraba interés por la vieja loza y por las sillas que ya he mencionado. Más de una vez, en efecto, yo había lamentado que no se interesase por alguna muchacha bonita: una mujer con la que pudiera casarse y que lo ayudara, de paso, a ser puntual cuando alguien lo invitase a cenar. Di unos golpes en la pequeña balaustrada de mi balcón, pero el ruido de la calle impidió que mi llamado llegara hasta sus oídos. Él estaba, por otra parte, absorto. Hice entonces la prueba de silbar a la manera de las razas de origen latino, un método que siempre me ha inspirado gran aversión, pero que, debo admitir, resulta exitoso si uno tiene labios latinos porque llega a distancias que jamás alcanzaría un sonido más educado. Sin embargo, como la viuda del guerrero en la canción de Tennyson, no dijo una palabra ni se movió. Entonces comprendí, de pronto, la razón de su inmovilidad: estaba observando a la bonita esposa del barbero, la bella mujer con cara de madonna y peinado de parisiense que yo mismo había juzgado encantadora. Esto lo disculpaba todo, por lo que resolví otorgarle unos minutos de gracia. Sin duda, había un espacio libre de obstáculos del otro lado de la ventana y se podía observar a la bonita criatura sentada con delicioso esmero detrás del mostrador, calculando el importe que debía pagar cierta dama por sus polvos de arroz y sus pintalabios o arreglando siempre con sumo cuidado una fausse natte de algún color de moda.
Me prometí que, en cuanto pasase por allí, prestaría atención a ese punto desde donde había acceso visual. Le otorgué otros cinco minutos de gracia a mi invitado, lapso durante el cual se encendieron las lámparas del salón de peluquería. La ventana ahora se veía resplandeciente; los cepillos de marfil y los pequeños espejos de plata brillaban, los coloridos cosméticos en sus diminutos frascos irradiaban unos colores casi comestibles y las hermosas damas de cera, girando como nunca sus cabezas, parecían respirar la perfumada atmósfera. Por supuesto, la mujer del peluquero se había vuelto aún más nítida y eso, obviamente, Sanguinetti lo había notado, pues la admiraba sin moverse, como si fuese otro muñeco. Aquello estaba muy bien, pero yo, a decir verdad,
empezaba a sentir hambre y ganas de arrojarle una maceta a mi invitado: tenía un montón de esos tiestos en mi balcón. Entonces, mi sirviente entró en la habitación; le señalé el escaparate del salón de peluquería y le pedí que bajara e interrumpiera las cavilaciones del señor Sanguinetti. Mi criado bajó, obediente, y pronto lo vi cruzar la calle. Sin embargo, justo cuando se aproximaba a mi amigo, este último pareció despertar y miró su reloj. Visiblemente alarmado, se puso otra vez en marcha; pero no había hecho cinco pasos cuando volvió a paralizarse para lanzar otra mirada al objeto de su admiración. Más aún: se llevó una mano a los labios y, lo juro, pareció lanzarle un beso. Mi sirviente lo abordó al fin e hizo un gesto que apuntaba a mi balcón. Sanguinetti, sin siquiera
alzar los ojos, avanzó a paso raudo hacia mi puerta. Acaso sentía vergüenza después de haberle lanzado en plena calle un beso a una bonita dame de comptoir: para un hombrecito humilde al que en teoría le interesaba solamente el bric-à-bracy que era poco «emprendedor» con las mujeres, aquello implicaba una innegable osadía. ¿Y la mujer del peluquero? ¿Ella, por su parte, le había lanzado besos a él? Esto último me pareció muy factible; siempre había oído decir que París era la capital de la galantería.
Sanguinetti entró por fin, sonrojado, y me dijo que lamentaba haberme hecho esperar.
–Oh –respondí–. Entiendo a la perfección. Llevo el último cuarto de hora observándote desde mi ventana.
Mi amigo sonrió un poco, todavía ruborizado.
–Aunque hace quince años que vivo en París –dijo–, siempre estoy atento a los comercios. Nunca se sabe lo que puede descubrirse.
–Tienes, sin duda, un gran talento para descubrir caras hermosas –comenté–. En el salón de peluquería hay una cara muy bonita.
El pobre Sanguinetti era realmente muy tímido; mi broma lo perturbó tanto que empezó a moverse nerviosamente y a protestar…
La obra de Henry James, relatos y novelas conforman una sola unidad. Así lo recuerda Eduardo Berti en la introducción de estos Cuentos completos:
«En 1924, T. S. Eliot escribía en la revista Vanity Fair: «Los libros de Henry James conforman una totalidad. Es necesario leerlos todos pues hace falta captar, si es que se desea captar algo, tanto su unidad como su progresión». Ya que la acertada opinión de Eliot se aplica al vasto y profuso conjunto de sus libros (no solamente a las novelas), era hora de ofrecer en castellano una versión cronológica y global de los numerosos relatos de James, que muchos consideran una de las cumbres de su producción personal e incluso una de las cumbres de la ficción escrita en Estados Unidos.
La frontera entre los cuentos y las novelas de Henry James se dibuja de forma bastante elástica no solamente porque la unidad a la que aludía T. S. Eliot atraviesa toda su obra, sin distinción (y aquí corresponde añadir las crónicas de viajes, los textos críticos o las memorias), sino también porque existe una zona fronteriza, en la que resulta complejo decidir si estamos ante una novela breve o un relato extenso. Nadie duda a la hora de afirmar que un texto como «Brooksmith» es un cuento o que Washington Square es una novela. Los problemas aparecen a la hora de etiquetar textos como Lady Barberina, El sitio de Londres o Los papeles de Aspern, que rondan las treinta mil palabras (o, digamos, los ciento cincuenta mil caracteres) y que el autor solía ofrecer en publicaciones literarias como The Atlantic Monthly, no ya en una o dos entregas, sino casi siempre en tres entregas consecutivas».
- Henry James. Cuentos completos 1864-1878. Traducción y edición de Eduardo Berti. Editorial Páginas de Espuma.
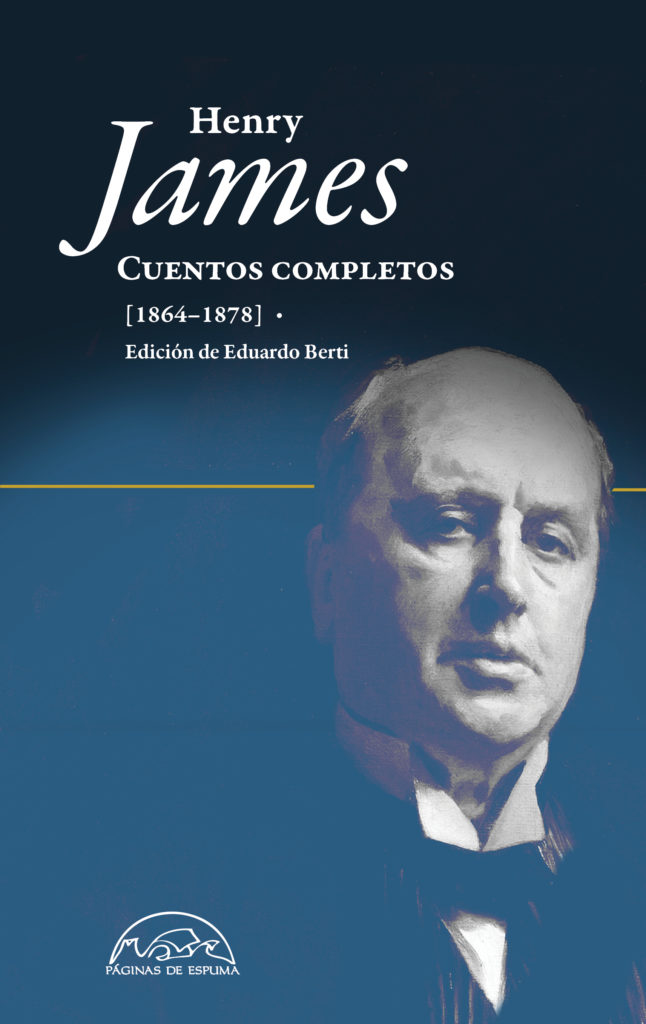
Buena edición.